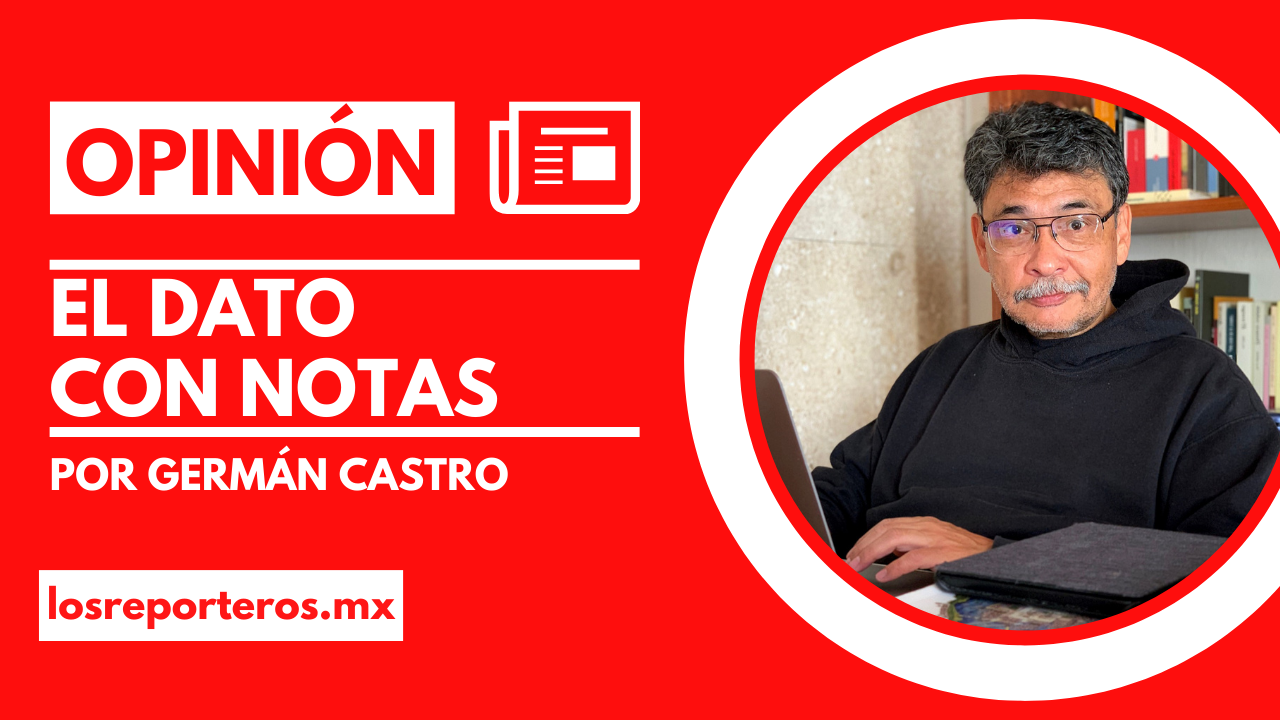Oligarca rosa
¡Y sí!, aunque usted no lo crea, hace un par de días el señor que apenas unas cuantas semanas atrás seguía cobrando —y, en franca violación constitucional, mucho más que el presidente de la República— como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, digamos que quien encarnaba o debía encarnar al árbitro electoral de este país, el abogado Lorenzo Córdova Vianello, se animó a tuitear el siguiente esperpento:
En las democracias al poder se le limita y controla, incluso al poder de decisión de las mayorías. Por eso son fundamentales los órganos de control y garantía, en primer lugar, la @SCJN a los que debemos cuidar y proteger. Va mi comentario en @latinus_us.
Las instancias que arrobó Lorenzo Córdova son, claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Latinus, el Poder Judicial y uno de los representantes más parciales y mentirosos de la mediósfera basura, aquella presidida por la ministra Piña y este encabezado por un fulano conocido popularmente como #LordMontajes. ¡Pura piña!
¡Ándale, pues!, que hay que controlar la decisión de las mayorías… ¿Así o más antidemocrático el exárbitro? ¿Y quién, oiga, quién debe controlar la decisión de las mayorías? La pregunta —que se la espeté vía Twitter y obviamente no se dignó a contestarme— no es gratuita. No está demás porque el licenciado redactó su proclama ocultando al sujeto del enunciado —el que ejerce la acción de los verbos— en el pronombre impersonal “se”. No importa, podemos conocer la identidad del pretendido limitador y controlador por exclusión… ¿Quién queda para limitar la decisión de las mayorías? Obvio, las minorías. Porque eso de “órganos de control y garantía” es una mafufada.
Córdova debería haber firmado como Un vocero de la oligarquía. Porque no es necesario ponerse curro y citar a Bobbio o a Sartori para saber que una oligarquía, en cuanto a sistema de organización política, es precisamente eso, la “forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario”, y en cuanto a conjunto de personas, pues un “grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político”. RAE dixit.
Así que Lorenzo Córdova se quitó la careta de demócrata y se puso solito en su lugar: se pasó del rosa INE al rosa Latinus.
Coludidos rosas
La oposición está más hundida que nunca. En caída libre, el prianismo se desbarranca, se apresura a su acabose. Este año van a perder el bastión priísta, el centro neurálgico y económico del Atlacomulco Power, el Estado de México. Y si me apuran, todo apunta a que en 2024 los panistas también van a perder su joyita chilanga, el nidito del aspiracionismo clasemediero y segunda plaza del buenaondismo progre, la demarcación territorial Benito Juárez.
Antier, el miércoles, luego de que se supo que, en el contexto del chiquero enmarcado en el HT #CartelInmobiliarioBJ, hay también imputaciones directas en contra del alcalde en funciones de la BJ, Santiago Taboada, los dirigentes —es un decir— del PRI, el PAN y lo que queda del PRD salieron dizque a defenderlo. Dizque muy unidos todas y todos. ¡Cual! La alianza opositora no está unida, está coludida.
Bravucón y pendenciero, todo enrojecido de su facha, el abogado Santiago Creel gritoneó una diatriba supuestamente dirigida a AMLO:
— ¡Si tocas a uno tocas a todos!
Bueno, pues dadas las circunstancias, el aserto pasa prácticamente como una confesión de culpa colectiva…, y no está para dudarse: el señor tenía al lado no nada más al propio Taboada, también al tal Alito, a Quadri y al diputado panista Jorge Romero, el ex jefe delegacional de la misma BJ, quien según la señora Margarita Zavala —quien se presentó también en esa misma bola, muy risueña ella—, es “representante de la política de los moches” y dueño de la demarcación territorial —así se lo dijo, en cadena nacional, a Carlos Loret—.
Impericia estratégica no les falta. Los pobres resultaron tan reaccionarios que, cuando se refieren a la contienda electoral de 2024, ¡siguen peleándose con el presidente López Obrador! Tan reaccionarios como bobos: escogen de contrincante a quien ya se va, pero quien por ahora trae por ahí del 70% de aprobación.
Por lo demás, el panismo pendenciero cada día le pierde más y más el miedo al ridículo, y como si les faltaran cuadros, en el mismo evento llevaron a la señora alcaldesa de la Cuauhtémoc… ¿Se imaginan la escena?
— Necesitamos más oradores que nos den seriedad, formalidad y altura…
— ¡Invitamos a Sandra Cuevas!
Y cero propuestas, pura alharaca en contra de la 4T. Hace unos días decía yo en esta columna que a estas alturas queda claro que la única esperanza más o menos racional que le puede quedar a la oposición no está en sí misma, sino en los errores que se puedan cometer Morena. Dudo que Creel me haya leído, pero bien que afirmó con esos modos de expresionismo carpero que tanto les gusta:
— Estamos sobre todo unidos, a diferencia de Morena. Mientras que aquí estamos unidos allá están divididos…
¿Y qué los une? Cuando Creel gritonea “Aquí vamos mucho más allá de los partidos” significa lo que todos sabemos: que hasta a los prianistas les da pena pertenecer al PRIAN. De ahí que desde hace meses el combo X ande totalmente de rosita.
En fin, tengan por seguro que la decisión de las mayorías los va a seguir tocando.
- @gcastroibarra
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.